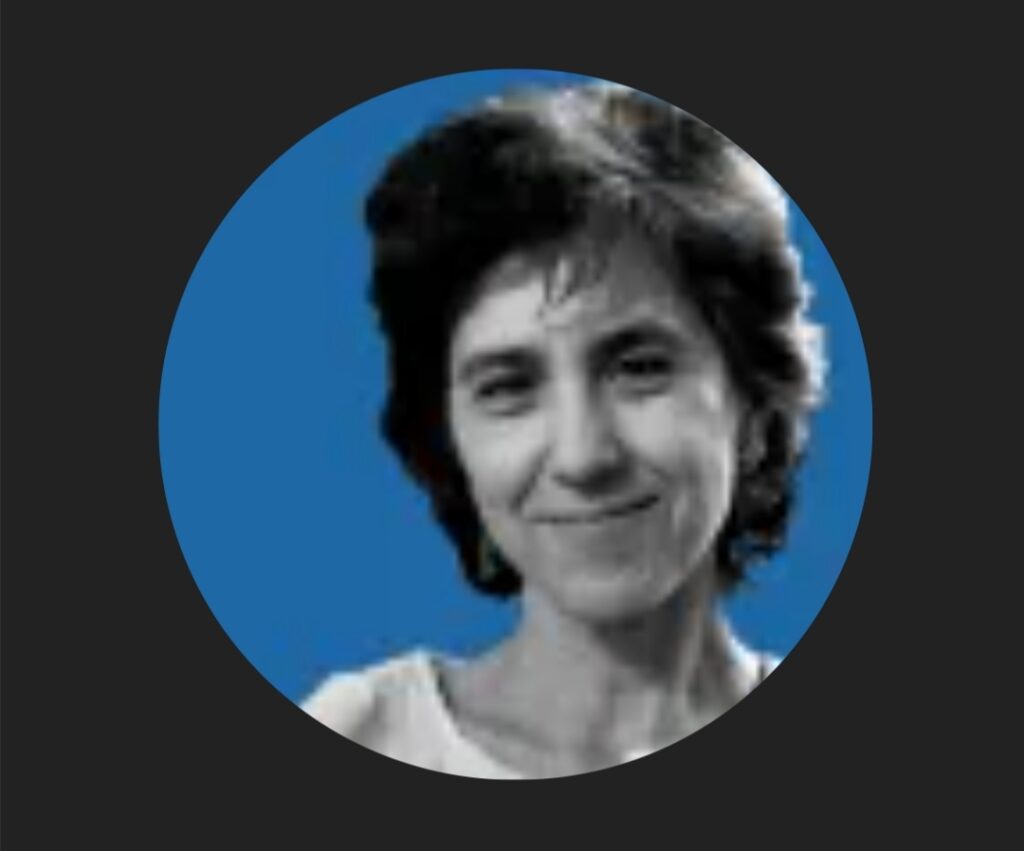Por Lucía Melgar / EL ECONOMISTA }
En solidaridad con la ministra presidenta Norma Piña
La quema de una efigie de la ministra presidenta Norma Piña por un grupo de seguidores de López Obrador el 18 de marzo en el zócalo es una preocupante expresión de fanatismo que merece una condena contundente, más unánime y fuerte que la que ha causado hasta ahora. Si bien en redes sociales abundaron el fin de semana críticas directas a esta agresión contra la ministra o contra este tipo de violencia simbólica contra cualquier persona, también se dieron desafortunadas justificaciones y silencios significativos. En un país donde la violencia extrema se ha normalizado, éste no es un acto menor, ni equiparable a la quema de Judas. El escenario, el discurso de los participantes y el contexto sociopolítico en que se dio remiten al discurso peligroso, polarizador, que se propaga a diario desde la tribuna presidencial y reproducen voces oficialistas.
La quema en efigie de la presidenta de la SCJN fue acompañada de gritos tan perturbadores como el gesto mismo de llevar una piñata de bruja y quemarla: “¡fuego! ¡fuego!”, “carne quemada”, “carne de puerca”, gritaron algunos espectadores mientras unos hombres la encendían. Esta violencia verbal se manifestaba también en cartones que acompañaban la efigie, “rata” entre otros. Y ya con la hoguera encendida, hombres y mujeres exclamaban: “¡Es un honor estar con Obrador!”, expresión de adhesión que desde hace años acompaña al líder, hoy presidente de la república. Todo esto en el contexto de una manifestación de apoyo a éste, como anunciaban carteles propagandísticos antes del mitin, más que de conmemoración de la expropiación petrolera. Y en el zócalo.
Minimizar este agresivo acto de repudio contra quien encabeza la SCJN como deriva de la tradicional quema de Judas o justificarlo como rechazo hacia una mujer “privilegiada” en una sociedad desigual, es “olvidar” que antes ya circuló un mensaje que aludía a Piña como “problema” que se resolvería con una bala, y que el 8 de marzo se escenificó una amenaza contra ella en la puerta de la Corte. Estos hechos no son mero teatro: sacan a la luz una corriente de violencia, hoy simbólica y verbal, que puede ampliarse y amenazar aún más la convivencia social pacífica en una sociedad plural.
Desde el poder, en efecto, se ha venido configurando una contraposición de “buenos” y “malos”, donde las voces críticas aparecen como “enemigos” del pueblo y “adversarios” de la “4T”, equiparada ésta por el presidente con “el bien de México”. Esta polarización alienta la confrontación como si contra la desigualdad necesitáramos más violencia o como si el régimen en los hechos representara la salvación del “pueblo”. Ayer, en su tibia —casi forzada— crítica a la agresión contra la ministra, el presidente todavía la incluyó implícitamente entre sus “adversarios”.
Si ya el discurso presidencial está permeado de tradicionalismo y ecos religiosos, los gritos de sus seguidores ante la efigie de Norma Piña desbordan fanatismo: no estaban quemando (o no sólo) a la representante de la SCJN sino a la “bruja” a quien el Ejecutivo ha acusado de beneficiar a delincuentes, de “formalismo” y corrupción, a la “hereje” que se ha atrevido a defender la autonomía del poder judicial.
Si la ya ominosa asociación de este acto con la quema de brujas resulta aún más aterradora en un país feminicida y bajo un gobierno que desprecia a las mujeres, el sustrato de fanatismo que el discurso supremo atiza es igual o más peligroso. En un país donde la voz del poder puede condenar a cualquier persona, como ya ha sucedido, a la hoguera de las redes sociales, a la exclusión o al encarcelamiento arbitrario; donde el líder y sus corifeos equiparan cuestionamiento, crítica o simple autonomía con herejía, la destrucción simbólica en la plaza pública y la construcción de “enemigos” desde el micrófono presidencial son intolerables. Fomentar el fanatismo es condenarnos a la destrucción.